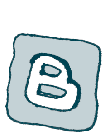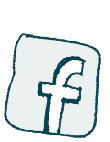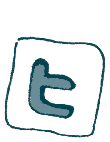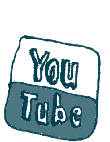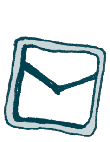Toda enfermedad es una aventura.
Julio Camba
Día ciento sesenta
La mañana ha amanecido fosca, con un sol que parecía una bombilla sucia detrás de las nubes y que derramaba sin ganas una luz un poco polar sobre el páramo cubierto de aliagas. He dejado atrás una extensión de zarzas quemadas donde, de vez en cuando, resplandecía la calavera de una oveja, y he alcanzado el pequeño desfiladero que, en mi mente, cobraba la cualidad de un espigón frente al mar, sólo que el mar que se extiende al otro lado del río es una gigantesca ola de masa forestal. Luego he descendido siguiendo el curso del río hasta el pie de un gran roble que crece sobre una pequeña poza. El agua verde se remansaba y formaba una bahía en miniatura. Me he sentado al pie del árbol degustando uno de mis últimos cigarros. En dirección norte, el viento traía el jirón de un disparo de una escopeta de caza. Es la época de la pasa de la paloma y las torcaces que logran cruzar el paso fronterizo erizado de escopetas y redes llegan a la cuenca de Pamplona en bandos dispersos. Pero hoy no debía de ser un buen día, sin apenas viento, y las bandadas volaban a una altura inalcanzable para las escopetas. He dejado que el aire me acariciara y que el árbol me hablara con un murmullo vibrante, sólido como el cuerpo de un mamut. Al rato, los graznidos de los cuervos recorrían el bosque como un signo de alarma. Por si acaso he cogido mi bastón. El encuentro con una reala de perros de caza puede ser peligroso. Pero no hubo tal, y luego, poco a poco, zigzagueando entre el río y la inmensa ola forestal, he llegado hasta el coche. A una gran altura cientos de grullas formaban una inmensa uve en el cielo; volaban hacia el sur en perfecta formación. Sus graznidos se escuchaban por todo el valle. Su migración coincide, siempre, con la llegada de las primeras nieves y del frío invernal. En casa consulto el mapa de la zona. El nombre del arroyo es un topónimo vascuence de interesantes resonancias: Sorginzulo (agujero de las brujas).
Día ciento sesenta y uno
Ayer fue un día raro. Uno de esos días en que la atmósfera de la sala parece invadida por una agitación que a todos nos eriza el sistema nervioso. José Luis se empeñó en que alguien conectara el canal cinco en el televisor, donde se emite un interminable programa de chismografía. Lo pidió –más bien lo exigió– una, dos, tres veces, mientras al otro lado de la sala la vieja Gregoria gemía al ser pinchada en el brazo. Las agujas se desprendían de su tríceps, una masa de piel descolgada, cruzada de apósitos, de color berenjena con islotes azules y amarillos, y la voz de José Luis –gangosa y atiplada– era el contrapunto a los gemidos cada vez más fuertes de Gregoria. Las enfermeras no podían ocultar su nerviosismo, y yo perdí el control. Me volví hacia José Luis y le dije que se callara de una vez, que pensara en los demás, mecagüenlaputa. Gregoria continuó quejándose un buen rato, hasta que al fin consiguieron clavarle las agujas en esa masa de carne fofa. La pobre mujer lloró un buen rato, como una niña. Fue entonces cuando le pregunté a Manuel qué sentido tenía hacer sufrir de ese modo a una anciana de más de ochenta años. ¿No hubiera sido mejor mantenerle colocado el catéter si con ello se ahorraba el martirio de los pinchazos? Manuel esbozó un gesto de impotencia, así que le expusimos nuestra queja a una de las enfermeras más veteranas. Pero ella poco podía hacer. Sólo los médicos deciden qué tipo de acceso vascular es más adecuado para cada paciente.
Día ciento sesenta y dos
Me resulta extraño acostumbrarme a la idea de que no volveré a impartir clases. Observo de nuevo la fotografía de la entrega de la medalla de la Universidad, esa cajita con mis cenizas de profesor, y me pregunto qué han significado para mí dieciséis años de entrega a la docencia. Mis clases de literatura evolucionaron al tiempo que yo maduraba como escritor. Mis descubrimientos, mis dudas, mis escasas certidumbres eran puestas a prueba en el taller del aula, exhibidos ante los oídos y los ojos de los estudiantes. Me consta que vi el brillo del conocimiento en la mirada de muchos de ellos, ese gesto que es una sonrisa del intelecto y también de la emoción al descubrir cómo los grandes autores ofrecen para nuestra sensibilidad territorios que antes de su llegada carecían de nombre: todo el arco iris de las emociones, desde la melancolía y el tedio, a la compasión y la pura alegría de sentirse vivo. Sólo un profesor sabe cuánto de él quedó desperdigado en el aire un poco insalubre de las aulas, cuánta energía diseminada, cuánta pasión dejada caer como un miasma nutritivo que fácilmente se fue por la ventana de la clase, un día tras otro, tratando de captar la atención de unos desconocidos, a sabiendas de que la mayor parte de aquellas partículas se perdieron para siempre. ¿Valió la pena? Desde un punto de vista práctico, sí; aquellos años me permiten gozar ahora de la seguridad económica de una pensión de jubilación; desde un plano estrictamente vocacional, veo ahora muy claro que debí abandonar la profesión mucho antes, cuando, como ocurre en el amor, la temperatura de la pasión desciende a la tibieza de la costumbre.
Día ciento sesenta y tres
Al cabo de nueve años la tarea semanal de escribir una columna para el periódico se ha transformado en una disciplina. He llegado a establecer algunos presupuestos, cierta poética del artículo que, acaso debió mucho al principio a Julio Camba o Francisco Umbral. Con el tiempo, creo haber hallado un conjunto de fórmulas que me permiten salvar el compromiso. Me impongo no utilizar ese espacio para hacer literatura. Sería tanto como ser invitado a cenar en un restaurante de lujo y llevar mi propio almuerzo en una fiambrera. Trato de opinar sobre la actualidad, aunque no siempre dispongo de una opinión en la cadera, para desenfundarla como un revólver en estos tiempos de periodismo bronco. Más bien suele acontecer que me despierte sin opiniones. Por ello, mi tarea principal consiste en ventear durante la semana un tema que encienda la mecha de la escritura. A veces, sobran temas. La mayor parte de las veces los asuntos escasean, y entonces hay que echar mano del oficio y escribir una de esas columnas desmeduladas que forman un batiburrillo de anécdotas, citas traídas por los pelos, chascarrillos, reflexión de barra de bar y remate final. De ese modo se suele rellenar un espacio de cuatrocientas palabras. El oficio puede ser la tumba de un escritor. No andan descaminados quienes señalan el exceso de opinión en los periódicos. Los tertulianos de radios y televisiones han desplazado a los intelectuales en un periodismo de barricada, áspero y previsible. Entre los temas, el terrorismo de ETA ha ocupado un lugar protagonista. Acaso, demasiado protagonista. Cuando comencé a colaborar con el Diario de Navarra quise hablar alto y claro sobre el terrorismo. Eran los años en que la banda terrorista ETA mató al colaborador de El Mundo José Luis López de la Calle. Por aquellos días hablé por teléfono con un escritor navarro y colaborador de prensa. Le dije: «Tenemos que estar juntos en este tema, como las cebras frente a los leones; cuantos más seamos nosotros más difícil lo tendrán ellos para elegir un blanco». Suavemente, el escritor me mandó a hacer gárgaras. Pamplona fue sometida en los años ochenta a una lección que nadie olvida: José Javier Uranga, Ollarra, entonces director del periódico, recibió más de veinte impactos de bala al ser ametrallado cuando abandonaba los locales de la redacción. Sobrevivió al atentado, incluso al intento de ser rematado en el suelo por la etarra Mercedes Galdós, quien tras participar en 17 asesinatos y más de 25 atentados, años después sería recibida en su pueblo con honores de hija pródiga. Había que hablar. Había que escribir, y al tiempo que disparaba una bala de fogueo contra el mundo cenagoso del fanatismo y de quienes se han beneficiado políticamente de la violencia, deslizaba una columna donde escribía a propósito de una película, un libro, un autor. Ahora son estos temas los que predominan en la sección, junto a artículos de actualidad. Desde la perspectiva actual, creo que el terrorismo se ha cobrado buena parte de mis colaboraciones en prensa. Pero aprendí una lección que me apliqué como un purgante: por mucho que nos gane la rabia nunca hay que escribir con el corazón latiendo a ciento cincuenta pulsaciones por minuto. De ese modo siempre se yerra. Hay que atemperar el pulso para acertar en el tono, una vez que el objetivo se ha colocado en la cruceta de la mira telescópica. Un frío disparo de palabras, no exento de ironía o sarcasmo cuando la ocasión lo requiera. Tigres de papel.
Día ciento sesenta y cuatro
Con unos pocos autores puede aprenderse el oficio de narrador que, como es sabido, no es lo mismo que el oficio de escritor. Mi novela pretende ser narración, no mera escritura, y con esa premisa me he lanzado a escribir Una perla brillante, título que acaso deba cambiar, pero que de momento me ofrece un asidero, una señal, una demarcación de un territorio, en el que van apareciendo personajes extraños, marginales y, a su modo, humorísticos. Pero al fondo de todo, vibra el contrapunto del mal, y la literatura como síntoma y oráculo que el protagonista deberá interpretar para obrar en consecuencia. Siento, en cualquier caso, que la novela empieza a reclamar mi atención, a exigir un tiempo que no puedo negarle.
Día ciento sesenta y cinco
Las grullas nunca se equivocan: el termómetro ha descendido diez grados centígrados y unos lánguidos copos de nieve caen sobre el jardín. Se anuncia la llegada de un temporal de frío y nieve.
Día ciento sesenta y seis
El ginko se ha desnudado de hojas. Queda el comedero de los pájaros a la vista, como colgando de un esqueleto. Sigo con mi programa de puesta en forma, aunque todavía no he reunido el valor suficiente para dejar de fumar. El objetivo es llegar al mes que viene, cuando se harán las pruebas del «Programa Nacional de Trasplantes Cruzados». Este programa tiene como objetivo lograr trasplantes entre vivos. La idea es sencilla, pero genial: cruzar los datos de pacientes que disponen de un donante con quien no son compatibles, de modo que el azar de la genética logre el trueque entre parejas cuyos donantes sean compatibles, de suerte que mi donante done su riñón a un desconocido, y el donante de éste me lo done a mí. Las probabilidades de hallar un riñón adecuado por este procedimiento son escasas, pero se trata de adquirir otro boleto en esta lotería de la espera. Es hermoso pensar en el acto de donar un órgano a quien no se conoce, ni su nombre, o cuáles son sus gustos, su origen, sus opiniones. La enfermedad borra las diferencias anecdóticas, da un paso atrás y nos retrata igualados por nuestros límites.
Día ciento sesenta y siete
De repente, se amontonan los encargos, los compromisos: activar la tertulia de la revista, conseguir financiación; enviar colaboraciones a varias publicaciones de la región; escribir el prólogo para el libro de María Jesús Silva; dictar una conferencia en mi antigua Facultad. Detrás de estos encargos, como el sonido de un bajo continuo, la novela me hace visajes, me guiña el ojo, me anima a que entre en ella y me sumerja en su laberinto de posibilidades. Mientras escucho el ronroneo de la máquina de diálisis leo algunas de las últimas novedades editoriales. Si algo he de agradecer a la máquina son las doce horas semanales de lectura obligada que me procura. Anoto ideas en mi libreta, palabras que pertenecen al campo semántico de la novela, construcciones sintácticas que pondré en boca de alguno de los personajes, actitudes que serán significativas para describir su psicología, guiños literarios, pequeños homenajes a los autores que admiro, posibles desarrollos argumentales… Sé que va a ser un trabajo arduo, lento, a ratos gozoso, que necesitará muchas revisiones. Pero no tengo prisa y me he deshecho de la angustia: dispongo de tiempo. Sólo deseo que la salud me respete, que al menos me deje en este estado de precario equilibrio, como el que camina sobre una quebradiza capa de hielo, y que me permite pensar con cierta lucidez, viajar a Madrid cada quince días. Hacer cosas es la mejor medida. Contra el miedo y la tristeza: acción.
Día ciento sesenta y ocho
Este diario languidece sin que el motivo a que dio lugar su escritura –la enfermedad– haya desaparecido. En consecuencia –si hemos de hacer caso a las palabras de Julio Ramón Rybeiro–, debería continuar escribiendo día a día, mes a mes, hasta el momento en que pueda anunciar el final de este estado de postración física, lo que pondría punto final a su escritura. No sé si ese día llegará, pero no he dejado de estar en el respiradero, observando, a través de los desconchones y las tuberías, ese cielo encuadrado que a veces es fosco, del color de la ceniza fría, y otras luminoso como una pared de cal, y que se atisba, a poco que uno se alce sobre las punteras de los zapatos, para proclamar la emoción y el pulso sincopado de una herida. Aunque la escritura deje de manar, respiro. Y ése sería el final más emocionante para un escritor, más allá del dolor o del daño: que su escritura alcanzara la gracia natural de la respiración, de modo que absolviera del olvido todo cuanto lo rodea: su amor, su hija, su familia, sus amigos, su casa. Sólo entonces habré desaparecido del todo.
Día ciento sesenta y nueve
Mañana tomaré el tren a Madrid. Llevaré una pequeña maleta con la muñeca rubia que tanto le gusta a Alejandra; un par de libros; una libreta y un tablero con el parchís y el juego de la oca, regalo de su abuela Marisol. Llevo en la maleta el billete de regreso, pero eso no debo pensarlo mientras el tren recorre los páramos de Aragón y la niebla que cubre la ribera del Ebro. Pamplona queda ya muy atrás, bajo un cielo de borrón de lápiz, ese cielo un poco lóbrego que cubre la ciudad durante siete meses anegándola en una lluviosa aspereza. La idea de dejar Pamplona por unas horas me libera de un modo suave y la impresión de libertad condicional se decanta conforme el tren recorre el mapa a doscientos kilómetros por hora. Hojeo sin prisa el periódico del día que amontona coches bomba en Pakistán, secuestros, hambrunas africanas y los éxitos de la selección española de fútbol. Dejo que el sueño me venza un poco y cuando despierto me sorprende la sierra norte de Madrid, al oeste, una cordillera blanqueada en las puntas, recortada sobre un azul tan limpio como una mente en blanco. Queda atrás la sala de hemodiálisis, el ronroneo de las máquinas y los nombres de mis compañeros, a los que no veré hasta el lunes. Pero ahora ese día queda muy lejos, como el mes septiembre, el fin del verano en las gloriosas e interminables vacaciones de la infancia. Sonrío al pensar que ellas ya me aguardan en casa, y que veré sus cabezas asomadas al balcón, tan pronto yo descienda del taxi. El tren reduce la velocidad. Me desdoblo cuando pongo el pie en el andén de la estación. Hace frío. La luz de cuarzo helado es una bendición en el esmalte del cielo. Cerca de mi casa hay un pequeño comercio, cuyo nombre puede leerse en el toldo que cubre su fachada: «El sol sale para todos». Y es verdad. He llegado.
Zuasti, mayo-diciembre de 2009.
Juan Gracia Armendáriz.